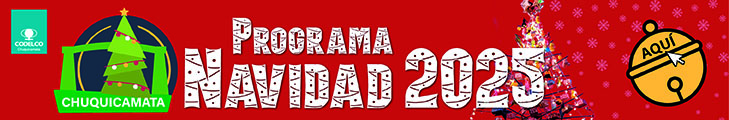Una grave crisis habitacional se ha instalado en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025, elaborado por TECHO–Chile, más de 15.800 familias viven actualmente en asentamientos informales, lo que representa un crecimiento de más del 700% en comparación con el año 2013.
El fenómeno, lejos de ser transitorio, se ha consolidado en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, donde existen hoy 154 campamentos activos, muchos de ellos con más de 500 hogares organizados.
El informe “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, desarrollado por investigadores del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades.
Guía de Productos y Servicios Locales
Descubre y apoya a los emprendedores de nuestra comunidad





¿Quieres ser parte de esta comunidad?
El acceso a servicios básicos es extremadamente limitado: apenas un 7,8% de los hogares está conectado al sistema de alcantarillado, más del 63% depende de métodos informales para acceder al agua, y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con altos riesgos de cortes e incendios.
Impacto en la pobreza regional
Los datos revelan cómo la existencia de campamentos influye directamente en los promedios sociales de la región. La tasa de pobreza, sin considerar a las familias en campamentos, es de un 10,6%. Sin embargo, al incorporarlas, este indicador sube a un 12,2%.
La pobreza por ingresos dentro de los asentamientos alcanza un 43%, reflejo de una exclusión económica persistente, con más del 50% de la población viviendo en condiciones de informalidad laboral.
A pesar del contexto adverso, se han observado leves avances en el acceso a la educación: el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la educación formal, una cifra ligeramente superior al promedio regional, lo que refleja un esfuerzo de superación desde dentro de estas comunidades.
Una respuesta que no da abasto
Pese al anuncio del Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025), el avance en soluciones estructurales ha sido mínimo. Solo el 3% de las familias ha accedido a una vivienda formal. Actualmente, se ejecutan siete proyectos habitacionales en la región y tres han sido finalizados, beneficiando a apenas 473 familias.
“Esta baja cobertura refleja no solo la lentitud en la ejecución de soluciones estructurales, sino también la desconexión entre la magnitud del fenómeno y la escala de respuesta institucional”, advierten Paulina Ponce-Philimon, geógrafa, y Juan Páez Cortés, economista, autores del estudio.
A ello se suma que el 71,8% de los campamentos están emplazados en suelos no edificables, lo que complica aún más su radicación definitiva y urbanización formal.
Los investigadores coinciden en que la expansión de campamentos no es una emergencia puntual, sino el reflejo de un modelo urbano que excluye sistemáticamente a los sectores populares. “La lógica de mercado ha encarecido el suelo y expulsado a las familias hacia zonas periféricas sin planificación ni servicios. Es una urbanización por omisión del Estado”, plantean desde el Instituto de Políticas Públicas de la UCN.
La combinación de factores como el encarecimiento del suelo urbano, la falta de acceso a subsidios habitacionales y el aumento de la migración ha empujado a miles de familias a vivir en condiciones precarias, muchas veces invisibilizadas en el discurso público.